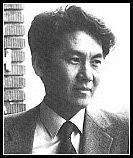
Pedro Shimose (Riberalta [Bolivia], 1940).
 Cronológicamente, este período coincide con el boom de la literatura latinoamericana. Si bien suele señalarse 1962-1963 como el momento inicial (publicación en Seix Barral de La ciudad y los perros, acuerdo entre Carlos Barral y Joaquín Díez Canedo para importar los libros de Joaquín Mortiz, apertura de la filial del Fondo de Cultura Económica en Madrid, aparición de Rayuela, de Julio Cortázar, etc.), como ha escrito Jordi Gracia, “1966 es año ya de conciencia nítida de la magnitud de la narrativa hispanoamericana, y en esos años se publican novelas tan significativas y de tanto impacto como La casa verde, de Mario Vargas Llosa, y Cien años de soledad (que, publicada en Argentina por Sudamericana, llega a España vía Edhasa).
Cronológicamente, este período coincide con el boom de la literatura latinoamericana. Si bien suele señalarse 1962-1963 como el momento inicial (publicación en Seix Barral de La ciudad y los perros, acuerdo entre Carlos Barral y Joaquín Díez Canedo para importar los libros de Joaquín Mortiz, apertura de la filial del Fondo de Cultura Económica en Madrid, aparición de Rayuela, de Julio Cortázar, etc.), como ha escrito Jordi Gracia, “1966 es año ya de conciencia nítida de la magnitud de la narrativa hispanoamericana, y en esos años se publican novelas tan significativas y de tanto impacto como La casa verde, de Mario Vargas Llosa, y Cien años de soledad (que, publicada en Argentina por Sudamericana, llega a España vía Edhasa).

Rafael Conte (1935-2009).
También en esos años se inicia un lento, lentísimo regreso de los republicanos españoles exiliados, a través de sus obras (inicialmente en revistas como Ínsula y Cuadernos para el Diálogo), hasta conformar lo que Rafael Conte llamó “la relativa moda de la novela del exilio”, que se pensaba que sería ”otro boom”. En 1963, José Ramón Marra-López, tras dos años de pugna con la censura, publica en la editorial Gredos el influyente estudio Narrativa española fuera de España (1939-1961); en 1964 Max Aub ve publicada y distribuida en España El zopilote y otros cuentos mexicanos, que aperece en la colección El Puente, junto a títulos de Corpus Barga, José Ferrater Mora, Gaziel y Esteban Salazar Chapela, entre otros, y los libros de los exiliados republicanos empiezan a asomar la cabeza en las librerías españolas con mayor asiduidad. Explica Rafael Conte:
Cuando marché París, en abril de 1970, la “operación retorno” de la literatura del exilio estaba funcionando bastante bien. Informaciones de las Artes y las Letras descubrió que era un filón intelectual para los jóvenes lectores, se hacía eco puntual de cada novedad recuperada, de cada publicación nueva sobre el tema –hubo muchas, entre otras las recuperaciones de Sender, Barea y Andújar, aunque muchas bastante censuradas.
 Esta “relativa moda” prosigue a trompicones a lo largo de la década de 1970, sustentada ya en 1969 en la concesión de los premios Águilas a Cecilia G. de Guilarte (por Cualquiera que os dé muerte, aparecida en Linosa ese mismo año) y el famosísimo Premio Planeta a Ramón J. Sender (por En la vida de Ignacio Morel), de quien en palabras de José Carlos Mainer se produce una “avalancha de títulos”, y a ello hay que añadir por ejemplo los viajes a España de Max Aub (1969), de José Bergamín (1970), de Rosa Chacel (1974), la publicación de los ensayos de Francisco Ayala y Américo Castro en diversas editoriales, etc.
Esta “relativa moda” prosigue a trompicones a lo largo de la década de 1970, sustentada ya en 1969 en la concesión de los premios Águilas a Cecilia G. de Guilarte (por Cualquiera que os dé muerte, aparecida en Linosa ese mismo año) y el famosísimo Premio Planeta a Ramón J. Sender (por En la vida de Ignacio Morel), de quien en palabras de José Carlos Mainer se produce una “avalancha de títulos”, y a ello hay que añadir por ejemplo los viajes a España de Max Aub (1969), de José Bergamín (1970), de Rosa Chacel (1974), la publicación de los ensayos de Francisco Ayala y Américo Castro en diversas editoriales, etc.
En la década de 1980, el proyecto editorial más clara e inequívocamente vinculado a esa corriente es sin duda Memoria Rota. Exilios y Heterodoxias, dirigida por el filósofo Carlos Gurméndez para la Editorial Anthropos, que presenta sus objetivos del siguiente modo:
Recuperar la continuidad cultural de España y sus gentes, quebrada por la guerra civil y los distintos infortunios que la perpetuaron […] Uno de los aspectos más importante y extraordinario de este acontecimiento fue el exilio español que ha alumbrado e irradiado una nueva cultura sobre todo en América Latina […] Otro aspecto importante, y que también estudiará esta colección es sacar a la luz cuanto encierra el extraño fenómeno que se denomina “el exilio interior”, integrado por escritores, poetas, dramaturgos, a quienes por diferentes razones les fue negado y difundir sus obras. […] A través de las diversas obras se pretende recoger, indagar y sopesar el proyecto antropológico humano que durante tanto tiempo y sobre todo en este siglo, se fue fraguando en España, se quiso realizar en la República española y quedó enmudecido tras la guerra civil, como desaparecido en la conciencia y sociedad española.
Rafael Dieste (1889-1981)
Tras estrenarse con Tablas del naufragio. Las islas (1985), de Rafael Dieste (con prólogo de Gurméndez), la colección prosiguió su andadura con El pozo de la angustia (1985), de José Bergamín, Cistal herido (1985), de Manuel Andújar, No sé (1985), de Eusebio García Luengo, Notaría del tiempo (1985), de Ramón de Garciasol (Miguel Alonso Calvo), Cumbres de Extremadura (1986), de José Herrera Petere, Senderos, de María Zambrano, etc., en una sucesión que, como ya se advertía en la presentación, combinaba diversos géneros, así autores del exilio republicano de 1939 con algunos representantes de lo que a falta de mejor nombre se llamó “exilio interior”.
Otra iniciativa interesante en este mismo sentido es la colección creada en Plaza & Janés y dirigida por Pedro Shimose Biblioteca Letras del Exilio, que tiene una mirada incluso más abarcadora y que la sitúa con un pie en los rescoldos del boom de la literatura hispanoamericana y el otro en la “relativa moda” del exilio.
 En este caso, el exilio de los autores es el nucleo vertebrador, ya sea como consecuencia del desenlace de la guerra civil española (Arturo Barea, Segundo Serra Poncela, Max Aub), ya sea tomado en un sentido amplio y lato que permitía incluir a autores de obras y trayectorias biográficas tan diversas e incluso dispares como Rómulo Gallegos, Augusto Roa Bastos, Guillermo Cabrera Infante, Reinaldo Arenas, Augusto Monterroso, Cristina Peri Rossi, Julio Cortázar…
En este caso, el exilio de los autores es el nucleo vertebrador, ya sea como consecuencia del desenlace de la guerra civil española (Arturo Barea, Segundo Serra Poncela, Max Aub), ya sea tomado en un sentido amplio y lato que permitía incluir a autores de obras y trayectorias biográficas tan diversas e incluso dispares como Rómulo Gallegos, Augusto Roa Bastos, Guillermo Cabrera Infante, Reinaldo Arenas, Augusto Monterroso, Cristina Peri Rossi, Julio Cortázar…
No parece que el proyecto fuera un éxito absoluto, pues si bien empezó con muchísima fuerza, publicando casi un libro al mes, a la altura de 1986 llegaba a su fin. Son muy fácilmente reconocibles y recordables los libros de esta colección por sus portadas, que con el paso del tiempo hoy resultan como mínimo demodés.
 Sin embargo, el hecho de que las obras de los escritores republicanos llegaran a las librerías españolas con tantísimo retraso tuvo unas consecuencias nefastas en el tipo de recepción lectora que tuvieron. En cuanto al estilo y las técnicas narrativas, se publicaban muchos textos que en su momento eran rompedores u originales pero que habían envejecido y resultaban un tanto anacrónicos; en cuanto al lenguaje, no fueron pocos los exiliados que, a partir de la lengua española tal como era en los años treinta (y que en España tuvo una evolución propia), incorporaron a su vocabulario muchos términos, expresiones o acepciones de los países de acogida, cosa que si por un lado podía facilitar la integración de su literatura, suponía un hándicap para su reintegración a la literatura española. Por no hablar siquiera de lo que eso supuso para la segunda generación de exiliados o para los escritores en lengua catalana, gallega o vasca.
Sin embargo, el hecho de que las obras de los escritores republicanos llegaran a las librerías españolas con tantísimo retraso tuvo unas consecuencias nefastas en el tipo de recepción lectora que tuvieron. En cuanto al estilo y las técnicas narrativas, se publicaban muchos textos que en su momento eran rompedores u originales pero que habían envejecido y resultaban un tanto anacrónicos; en cuanto al lenguaje, no fueron pocos los exiliados que, a partir de la lengua española tal como era en los años treinta (y que en España tuvo una evolución propia), incorporaron a su vocabulario muchos términos, expresiones o acepciones de los países de acogida, cosa que si por un lado podía facilitar la integración de su literatura, suponía un hándicap para su reintegración a la literatura española. Por no hablar siquiera de lo que eso supuso para la segunda generación de exiliados o para los escritores en lengua catalana, gallega o vasca.
Sin embargo, la paradoja es que la literatura escrita en el español de Cuba, Argentina o México sí logró una penetración profunda y entusiasta en la comunidad lectora peninsular, lo que pone de manifiesto que las enormes diferencias entre el “boom latinoamericano” y la “relativa moda del exilio” responden, evidentemente, a otros motivos.
La colección Biblioteca del Exilio (Plaza&Janés).
 Rómulo Gallegos, Canaima, 1984.
Rómulo Gallegos, Canaima, 1984.
Augusto Roa Bastos, Moriencia, 1984.
Ruben Bareiro Saguier, Ojo por diente, 1984.
Guillermo Cabrera Infante, Vista del amanecer en el trópico, 1984.
César Vallejo, El Tugsteno. Paco Yunque, 1984.
Carlos Alberto Montaner, Perromundo, 1985
Carlos Rojas, El asesino de César, 1985.
Renato Prada Oropeza, El último filo, 1985.
David Viñas, Los dueños de la tierra, 1985.
Juan Carlos Onetti, Juntacadáveres, 1985.
Daniel Moyano, El vuelo del tigre, 1985.
Cristina Peri Rossi, La tarde del dinosaurio, 1985.
Julio Cortázar, Textos políticos, 1985.
Antonio di Benedetto, El hacedor de silencio, 1985.
Max Aub, Jusep Torres Campalans, 1985 (cubierta de Carlos Killian).
Naelson Maura, El guardaespaldas, 1985.
Augusto Monterroso, Lo demás es silencio, 1986.
Segundo Serrano Poncela, La viña de Nabot, 1986. (presentación de Paco Tovar)
Reinaldo Arenas, Termina el desfile, 1986 (presentación de Jaume Pont).
Hilda Perera, Plantado, 1985. (presentación de Paco Tovar)
Mario Monteforte Toledo, Una manera de morir, 1986.
Juan Arcocha, La bala perdida, 1986.
Arturo Barea, Valor y miedo, 1986 (presentación de Jaume Pont).
Fuentes:
Rafael Conte, El pasado imperfecto, Madrid, Espasa (Hoy), 1998.
 Joaquín Marco y Jordi Gracia, eds., La llegada de los bárbaros. La recepción de la literatura hispanoamericana en España, 1960-1981, Barcelona, Edhasa (El Puente), 2004.
Joaquín Marco y Jordi Gracia, eds., La llegada de los bárbaros. La recepción de la literatura hispanoamericana en España, 1960-1981, Barcelona, Edhasa (El Puente), 2004.
Josep Mengual Català. “El puente que tendió Rafael Conte. Narraciones de la España desterrada”, Quimera núm. 252 enero de 2005), pp. 56-58.
Tagged: Anthropos, Carlos Gurméndez, Pedro Shimose, Plaza & Janés

